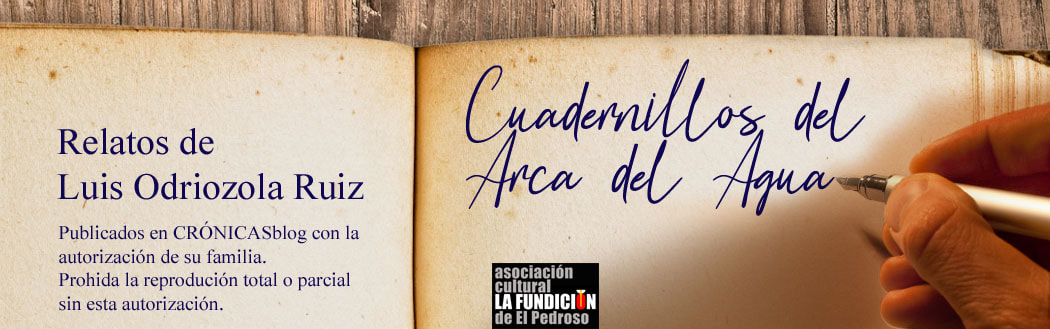| Un prisma cuadrangular de bloques de granito, rematado por un cucurucho recubierto de azulejos, es la torre de mi pueblo en su forma, como muchas de otros lugares de la zona oeste de Sierra Morena. Pincha el cielo su pararrayos torcido, cuyo cable impide dar el giro completo a una veleta oxidada. Le ascendía por una escalera de ladrillos desgastados a tramos de seis peldaños, con un solo punto de luz sobre el tejado de la Parroquia. Había una vuelta cerca del reloj en la que todos nos meábamos, ya por susto de las tinieblas, por el olor de anteriores micciones, o por ambas causas. Está arropada en su mitad por la Rectoría y algún otro añadido eclesial, que nos priva confirmar su esbeltez y ¡cómo no! Se horadaron sus cuatro caras para alojar las esferas de un reloj. La maquinaria de este valioso artefacto daba zapatazos y movía ruedas dentadas del tamaño de las de una bicicleta, en una habitación sobre la vivienda del cura y su exactitud, corregida aproximadamente por nuestro chantre de rotunda voz de canónigo macho, que afinaba los contrapesos añadiéndole toda clase de objetos. Un día paró y como buen viejo, el ocaso le vino por la falta de dientes, que la piorrea de los años se los fue arrancando, haciéndole andar a saltos. En realidad, no servía ya para nada, pues todos los vecinos tenían su Roskoff-Patent agujereándoles los bolsillos con su gravedad, y los emigrantes el digital de pulsera; pero nos apenaba su silencio y sus manecillas desmayadas. No debiera relatar lo que siguió porque el cura era amigo mío, pero ¡carajo! también lo era el alcalde y si alguien no lo saca a colación, con el tiempo nadie lo recuerda. El clérigo se refocilaba de la avería que suponía per "saecula saeculorum", y le garantizaba el descanso al cesar su martilleo cansino y la explosión de sus horas. El pueblo llano, tradicionalmente nostálgico, presionaba al alcalde, quien a la postre, asesorado por dos electricistas de la RENFE, acuerda prescindir de la maquinaria antigua, instalando otra eléctrica y con mando a distancia en las Casas Consistoriales que, si bien aseguraban las campanadas, suprimía en las vigilas del sacerdote el crujir y rechinar de sus dientes y mellas. La inauguración y regocijo de su vuelta a la vida, se fijó a las doce de la noche de fin de año. Autoridades, técnicos y fuerzas vivas, amén de todos los villanos, con las uvas en la diestra, alertada la siniestra y clavadas las miradas en la brillante y remozada esfera, sostenían el resuello en espera de la primera campanada. ¡Para que cansar más! Todos sabemos que salió el sol y ni pum. Yo podría dar el nombre del que cortó el cable en la sacristía, pero no lo digo porque era amigo mío... pero... ¡carajo! el alcalde también lo era. Sobre las esferas del reloj que me ha apartado de mi intención primera, y asomándose por cuatro ventanas de medio punto, las campanas. Son cinco, una en cada hueco que se orientan a los cuatro puntos cardinales y la esquila, locuela y vocinglera que baila en el alto, con una escalera de madera, a la que hay que trepar guapo para voltearla. Son además de la citada: el Dim, el Dam y el Dom. La otra de timbre intermedio está rajada y no se cotiza. Los rayos de nuestras tormentas celestiales, caen sobre las campanas y no sobre los pararrayos como parece ser es su obligación y cuestan o costaron entonces, treinta mil pesetas que enjugan con las aportaciones de padrinos, cuyos nombres quedan inmortalizados en el bronce, hasta otra exhalación naturalmente. Además de las horas, las campanas en manos de los monagos tenían su lenguaje. El toque de misa remataba con una, dos o tres campanadas sueltas que marcaban la inminencia de la ceremonia y era responsabilidad del Dam. El Ángelus lo aireaba alborozada la esquila. Las tres de la tarde, no sé por qué, era un juego entre el Dam y el Dim, que nos obligaba a precipitar el paso camino de la escuela. Al atardecer el toque de ánimas paraba nuestros juegos con un repelo. El Dam, el Dim y el Dom por este orden, componían el toque a muerto. Al final y manteniendo una atención siempre confusa, se precisaba si el difunto era hombre o mujer, contando las campanadas finales; si veinte, el finado era del sexo femenino, si veintiuna masculino. En caso de ser menor | de siete años, evento ordinario, la esquila repicaba a gloria y la caja era blanca con cintas. El entierro era nuestro plato fuerte, en el que todo se unía para patentizar la gravedad del trance: campanas, silencios, cantos, lloros y lutos. Reminiscencias carpetovetónicas nos imponían el cerrar las puertas y ventanas para impedir la luz, alargar la ropa en la mujer, del tobillo a la cabeza, tocada con el pañuelo negro que cubriera la boca, y, sobre todo a considerar poco afectada a la mujer deuda, que continuara su habitual ritmo de limpieza del hogar (barrer la puerta) o personal (lavarse la cabeza). Los había de distintas categorías según el precio. De primera con esquila y tres capas, de segunda, de tercera y de caridad. El primero lo componían además del muerto, tres curas, sochantre, el sacristán y monaguillos; tantos, como ropa había. Tenía varias paradas en las que el féretro se colocaba en una mesa y se le rodeaba de incienso y canto gregoriano, hasta el responso final frente al panteón. Estas ceremonias, iban en progresión decreciente, hasta llegar al llamado de caridad al que tan solo correspondía escuetamente el Dim, Dam, Dom, ataúd retornable al municipio al finalizar el traslado al Campo-Santo y despedida del sacerdote en la puerta de la Iglesia. En la primavera llegaban los aviones, vencejos y cigüeñas, porque las lechuzas que se beben el aceite de los santos siempre están. Se llenaban las plazas de silbidos y casteñetazos de unos y otros que acarreaban pelotillas de barro y ramas para sus casas en las alturas. Desde el campanario, se veían entrar como meteoros los aviones por las gárgolas de las antiguas bóvedas, hoy cubiertas de tejas, a sus inasequibles nidos. Las cigüeñas y vencejos tuvieron peor suerte. Como consecuencia del adecentamiento de la fachada parroquial, se destruyó nuestra magnífica colonia de vencejos y el nido de la cigüeña al amparo del chapitel, de romo asentamiento. Cuentan que un día de la Virgen del Espino, cuando todos se apretaban en la plaza, y mayor era la algazara de cohetes y repiques, el badajo del Dom salió despedido empotrándose entre niños con zapatos nuevos y el turronero de negro blusón y cuchillo de media luna. ¡Milagro! ¿Y los inviernos? ¡qué duros eran los inviernos! Mal vestíamos y peor calzábamos; entonces llovía y llovía… y también hacía mucho frío. Llevaban los chiquillos el pantalón a la rodilla donde las pupas, granos y otros huéspedes no dejaban de inquietar. Aquel día era sábado y después del rosario nos despedíamos alegremente de la escuela hasta el lunes Dios mediante' "Un automóvil" "Un automóvil", respondíamos en la letanía a D. Rafael el maestro por el "ora pro nobis", abusando de su oído duro. En manada corríamos bajo la lluvia de la que muchos se reservaban utilizando como impermeables, sacos con uno de los picos del fondo remetidos hacia dentro, en cuyo hueco metían la cabeza, y que al lejos, bien podían ser monjes capuchinos o pajaritas de papel. En este tropel alguien dio la noticia: ¡¡¡se ha muerto Antoñito el de la Mina!!! Antoñito el de la Mina era un niño renegrido y enclenque que no podía correr porque se asfixiaba y se le ponían los labios morados; por ello no jugaba y era el segundo de la clase. Mientras el maestro nos recomendaba acompañarle en el entierro por ser condiscípulo y huérfano, yo recordaba su pantalón de “patén" con un solo tirante a la bandolera y las dos piezas de tela más oscuras en las nalgas como un libro abierto. Como llovía tanto, no fue casi nadie. Familia no tenía más que la abuela y el entierro era de Caridad... en resumidas cuentas, diez chavales como gorriatos calados, dos viejos con los cuellos de las pellizas alzados y Ortega, el enterrador de la boca torcida. Y llegamos a la fosa en el suelo, que no era más que una alberca rebosante. Había que vaciar el cuerpo del féretro sobre la hoya, pues la caja ha de volver a la beneficencia para una próxima eventualidad. Ortega, con el agua a la cintura y armado de una palangana achicó la fosa, depositó delicadamente el cuerpo y le tapó la cara con su pañuelo. Aceleradamente rellenó el agujero en el que seguía entrando agua en cascada, mientras nosotros los chiquillos, ayudábamos instintivamente con los pies. |
|
0 Comentarios
Deja una respuesta. |
AutorAsociación Cultural LA MEMORIA PRODIGIOSA.
José Mª Durán Ayo ARTÍCULOS DE José Mª Durán Ayo MÁS ALLÁ DE MI MEMORIA. José María Odriozola Sáez CUADERNILLOS DEL ARCA DEL AGUA. Luis Odriozola Ruiz Archivos del blog por MES
Noviembre 2022
|