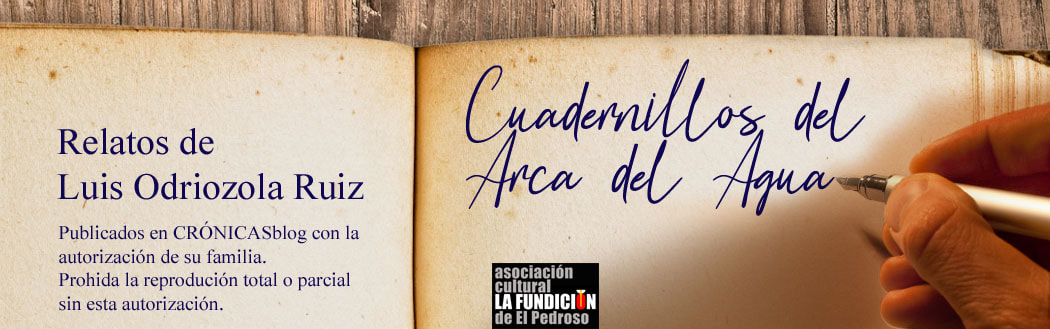| Tuve desde mi niñez una exagerada curiosidad por todas las actividades laborantes que rodeaban la vida de mi pequeño pueblo. El vagar por las calles y campos de la villa, patrimonio precioso del niño, te hacía topar con el esquilador o el picapedrero o el picapedrero y dar por bien recibido el cachetazo en casa por la hora de llegada, con tal de presenciar el remate de la faena. Frente a mi hogar y pared con pared, tenían sus humildes talleres, el sastre, un zapatero maestro de obra prima y remendón de medias suelas y un barbero de cabeza monda. De uno a otro saltaba para fisgar, abusando de su consideración a mis padres. Enrique era el sastre del lugar. Su verdadero cometido era cortar los paños sobre la gran mesa de mármol con unas enormes tijeras. Siempre inmaculadamente de negro, canoso, con el jaboncillo tras la oreja, unas gafas en la punta de las narices y el metro colgando del cuello como una estola, parecía más bien un pastor protestante. Tenía por costumbre, al tratar con el cliente, guardar las gafas y sacudirse las caspas de las hombreras, compartiéndolas con el interlocutor. Las costurerillas que le auxiliaban y que se tiraban las bobinas de una a otra, citando solo el color sólo el color, formaban gran jolgorio cuando el tarasí aflojaba el vientre en su presencia, cosa que hacía con gran naturalidad. Era una buena tijera que guardaba las distancias con la pantalonera Teresa la coja y con Remedios la costurera, verdaderas taumaturgas que trabajaban a domicilio, trasformando el traje viejo del padre en terno a estrenar por el hijo. Asistía a todos los entierros sin distinción de clases y abría camino a las cabezadas en las hileras de los pésames. Paradójicamente cuando murió en Madrid, solo le acompañó la familia. Su vecino Carrasco era zapatero, uno de los muchos zapateros del pueblo. Estaban clasificados dentro del arte sutorio en finos, entrefinos y bastos. Carrasco, con Benítez el Jabonero, copaban la fabricación de zapatos, escarpines, borceguíes Y botines. Su aplastado banquillo que no llegaba a la rodilla, estaba dividido en compartimentos por junquillos, donde se diferenciaban los saetines, tachuelas, el cerote y tenían sitio las leznas, el cartabón, el sacabocados, la pata de cabra y el martillo de boca plana y orejas de liebre. Hormas y tirapiés andaban por el suelo junto a una vasija de barro donde nadaban las suelas. Los zapateros en basto, como Antoñín y el Niño de Benítez, habían abandonado la ternera por el becerro y en los pueblos no se conocía la valentía que envilece al andamio. Eran capaces de fabricar una bota de campo, recia con el piso y entallada a la caña, de manera que no cupiera un escrúpulo. Manolico el Barbero completaba la trinca de menestrales vecinos. Con el Doctor y Sarandita repartía el prestigio en la actualización del corte de pelo. Amueblaba a su industria un sillón rígido frente a un espejo, donde si el cliente era de poca talla, añadía un banquillo de madera. En una repisa debidamente ordenados jabón, brocha, maquinilla, navajas y suavizador. En la vitrina el escalfador, una bacía de reducido gargantil y dentro de ella, una pelotita de marfil que introducía en las bocas de los viejos desdentados, con la misión de rellenar los huecos y arrugas de la cara para un rasurado sin peligros. Sin peligros de cortes, pues el de la ingestión ya se había dado repetidamente. Alfajemes más rústicos eran Enrique el Barbero y Molano; éste último sangraba y sacaba la muela cordal con gran pericia, por lo que incrementaba sus herramientas con cuchillas, un frasco de sanguijuelas y el oxidado pelícano. El apodar a uno de los peluqueros el Doctor, ocasionó un duro enfrentamiento entre la criada del médico, algo faltosa, y un barbudo viajante de un laboratorio. A la pregunta que, si estaba el doctor, la fámula lo envió a la barbería por dos veces, cosa que interpretó alusiva el piloso representante. Casi haciendo esquina con el cordel de Constantina que parte del ejido, está situada la talabartería del Cano. En el centro de la habitación que hace de taller y escaparate, sentado sobre un corcho, cose y borda junto con un hijo, jaeces, albardas, colleras y frontiles. Es como un sastre de las caballerías, tomando medidas para unos lomillos o un aparejo. Se rodea de lonas lisas y con listas, cueros, badanas e hilos de lana roja y amarilla. De una viga pende un haz de paja centenaza para relleno de bastos y hasta la puerta trasciende un fuerte olor del espato de los serones. Es un huraño artista que se desmadra en el bordado de unas anteojeras con diseños ancestrales, para el lucimiento de un burro liviano. La fragua estaba más arriba, porque había dos. La otra era la de Fogata. Legañilla era un rejero y Fogata un herrerón; por eso tenía más movimiento el primero; pero ambos contaban con los mismos elementos. El uno membrudo y seco de carnes, leía el periódico en cuclillas sobre la bigornia con unas gafas de un solo cristal, y el otro, relleno y colorado, asaba el chorizo con papel de estraza en el borrajo. El yunque, el macho, el martinete, la cayadilla y el barquín eran sus herramientas, y sus cometidos fabricar y templar hachas, rejas, hocinos, calabozos, herraduras...y para ayudar siempre tenían a un chaval tiznado que hacía de palanquero. El callejón del Latero, que parte de la primera de estas ferrerías sube por unas escaleras hasta la vivienda de quien le puso nombre: el maestro Latero. Es una humilde casita de muy reducidas proporciones, donde casi no cabe el hojalatero orondo y ventrudo. Con una mano atiende al fogoncillo de carbón vegetal donde calienta los soldadores y con la otra, no descuida una botella de mosto con una espita en el corcho a la que besuquea de cuando en vez. En la mesita con grave desorden se pierden las barritas de estaño, la trancha, el martillo, la cizalla y en un rincón el parahuso que él llama trincaesquinas. Tiene una total anarquía en el horario de cierre y apertura, perdiéndose por esos campos en busca de setas, peces o conejos y anda a la gresca con las mujeres que traen y llevan ollas, chocolateros y alcuzas. Conserva el canuto con su licencia militar a la que acompaña una condecoración al valor personal y a la que no presta atención tampoco. Todas esas latitas de leche condensada con un asa en forma de oreja que sirven para beber en las fuentes, migar el café de los niños o repartir vino en las cuadrillas del campo, todas esas, las ha hecho él. Para ver a los picapedreros inmersos en su | faena hay que perderse en la Porrilla, a la que bien se puede ir, aunque no tuviese el atractivo de los canteros. Entre la fantástica confusión de moles de granito y con la cadencia de los trucos que portan las vacas retintas, se escucha un clink, clink rítmico, pues ¡allí!, allí están Jarilla y su hermano Remolino desbastando un bolo berroqueño, labrando un rodezno, escuadrando adoquines o picando el solero de una almazara. Le rodean por el suelo el tirador, la martellina, el porrín, escoplos y punteros y a poca distancia simula dormir un perrillo de lanas a la espera de un lagarto o una culebra. Si al remover una piedra, alguno de ellos surgiera, el chucho lo acosa y los hermanos lo cazan y desuellan, convirtiéndolo en sabrosos platos para sus paladares. El esquilador puede ser de bestias o de ovejas. El representante del primer grupo es el Gitano, que utiliza el callejón más cercano como local y desentona del ambiente por su pulcritud, elegantes modales y abrillantado peinado. Su ajuar lo componen tres tijeras envueltas en un trapo, del que una saca y otra mete con ademanes de artista absorto en su obra, haciendo curiosos dibujos en la grupa del pollino y caprichosos recortes en las crines y cola. Remata y dignifica su obra lavándose las manos, sacudiéndose las cerdas y peinándose delicadamente. Los peladores de ovejas son gregarios y utilizan locales apropiados para ejercer su oficio, como el tendal y el bache, donde a los animales se les rapa después de obligarles a sudar. Es un gremio jerárquico, donde el esquilador se diferencia del vellonero que recoge y apila la lana y el morenero que porta de acá para allá el morenillo, mezcla de carbón y vinagre que se aplica a las cortaduras. Desde muy antiguo se trabaja por anequín y los más viejos gustan llamarse marceadores. Por el olor que denuncian las ropas, se averiguan al gremio a que pertenecen. EI oficio de herrador le viene de muchas generaciones a Falcón, que hoy lo monopoliza. Este tiene dos dientes de oro y cuelga las jaulas de las perdices en la misma pared donde están clasificadas las herraduras. El local en que trabajan él y sus hijos es un corralón con el fondo porticado, y el potro para aplicarles los callos a los toros de las carretas, ocupa la presidencia. El espectáculo de colgar a tan poderoso animal y maniatarle hasta lograr su inmovilidad atraía a toda la chiquillería que tanto o más se sobrecogía en la castración de un caballo, derribado en el suelo y apiolado, con el albéitar sobre su vientre apretando la mordaza. Aún mientras colocaba las herraduras a un jumento, con la boca llena de clavos, el casco sobre el muslo y la cuartilla asegurada por una vuelta con las cerdas de la cola, no cesaba de narrar con notable exageración lances de su afición venatoria. Haciendo de mariscal también curaba dolames, alcances y arestines... y por la noche, en el banco de herrar, los perros sin amo se disputaban las virutas de los cascos que sacó el pujavante. Los carpinteros podían reducirse a tres: Manolito Laorden, Paco el de las Coronas y Teodosio. Manolito era un virtuoso; de complexión delicada, a veces, a solas, tocaba un viejo violín igual que hacía una ensambladura a inglete o a cola de milano. Era el mejor fustero y su consulta obligada para toda obra de precisión y embellecimiento. Por su precaria salud y exigente selección de las obras, su público era escaso y el taller se desvencijaba. El de las Coronas tenía el obrador a un tiro de piedra de la taberna de Cándido y sería por la proximidad o por constitución, andaba en todo tiempo rubicundo de semblante y liviano de ropa. Escofinas, garlopas y formones rodaban por el banco; la cola siempre derramada en el piso y la contabilidad de los vasillos que consumía en sus escapadas al mostrador de Cándido, las anotaba en la pared con un lápiz de ampelita. Con una hora de antelación y diciéndole quién fue el muerto, le confeccionaba al difunto un ataúd a medida; que si alguna falta padecía era lo peguntoso del barniz que no tuvo tiempo de orear y señalaba las ropas de los costaleros, Teodosio lucía un bigote a semejanza del de Castelar; era aladrero y maestro de aja o hacha, porque éstos, tierra adentro, construyen los barcos del campo que son los carros y carretas. Su industria la tenía emplazada en un salón tenebroso, donde labraba las Piezas de menor tamaño, y la placeta aneja era el astillero donde consumaba su obra principal: la armadura de las carretas de bueyes. El yugo la lanza y los timones [TC1] unidos por tas teleras, esperaban a la puerta del taller al acoplamiento de las llantas a las pinas que formaban las ruedas, y en cuya faena Teodosio echaba el resto. En una gran hoguera para calentarla por igual se depositaba este aro de hierro, que poco antes de llegar al rojo, era sacado precipitadamente y metido a presión envolviendo la madera y enfriándolo rápido con abundante agua. Muchas veces se quemaba el maestro los bigotes y no siempre la faena salía bien, pero si esta fue a satisfacción del carpintero, mandaba por vino y daba la jornada por conclusa. Sus herramientas, como las manos y borracheras, eran descomunales y herencia de antepasados remotos: azuelas, barrenas, gramil, barrilete, asnillas... ¡qué sé yo! Lo menos dos veces al año nos pasaba el afilador. Y digo nos pasaba, porque no estaba con nosotros. Resbalaba de un gran caracol anunciándose por las dulces notas de su chifla y desaparecía súbito, dejando el cielo encapotado. ¡Va a llover, ha sonado el afilador! Empujando carretón por las calles del pueblo, lanzaba su reclamo en el que se adivinaba la saudade de hórreos y pallozas, y al que acudían las mujeres con tijeras y los hombres con navajas. Con leve vuelco trasformaba el vehículo en herramienta dejando al aire la rueda grande como volante, al carretón sobre sus patas y la muela y et mollejón dispuestos a repartir chiribitas para todas las mozas del pueblo. Un disforme cuerno de buey tenía por colodra y lo mismo aguzaba una lezna con el callón, que cabruñaba una guadaña. Hablaba poco; una vez nos contó a los golfillos que le hacíamos corro, que salió de su casa hacía dos años por Castilla y que ahora volvía por Extremadura, siguiendo la galaxia que llaman Ruta de Santiago. Yo me lo imaginaba por todos los rincones de España esparciendo las notas de la siringala, iluminando los ojos de los niños con las chispas de la piedra... ¡¡Madre, yo quiero ser afilador!! |
|
0 Comentarios
Deja una respuesta. |
AutorAsociación Cultural LA MEMORIA PRODIGIOSA.
José Mª Durán Ayo ARTÍCULOS DE José Mª Durán Ayo MÁS ALLÁ DE MI MEMORIA. José María Odriozola Sáez CUADERNILLOS DEL ARCA DEL AGUA. Luis Odriozola Ruiz Archivos del blog por MES
Noviembre 2022
|