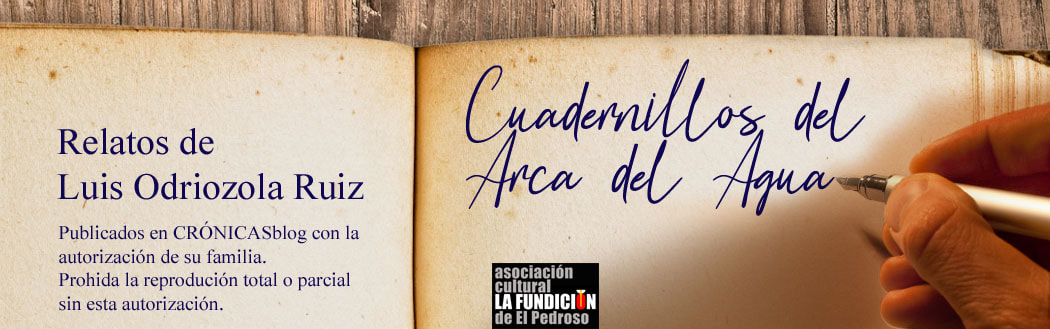| El alboroto era enorme y el humo del tabaco era tan denso, que las caras de enfrente se veían como a través de un cristal traslúcido. Recomendaba Juanito menos escándalo, advirtiendo la inminencia de la llegada de la guardia municipal mientras en el palenque un gallo asesinaba a navajazos a su rival, que atontado se defendía y al que se dueño mantenía en el ruedo, en la espera de un espolonazo de suerte. Esparcían los aletazos la sangre de los contendientes entre los espectadores más cercanos, que jaleaban e insultaban a los luchadores. Una vez "cantada la gallina" por el perdedor y separado el feroz ganador entre caricias y alabanzas, todos nos agolpábamos en el mostrador donde se pagaban las apuestas, rociadas con vinillo de Dª Mencía. Había sido una buena pelea, cruel, indecisa, sanguina y el público salía vibrante y exaltado. Así debía haber sido el circo romano. Y el final como siempre; quedamos tres o cuatro clientes ensordecidos, mudos espectadores de cómo enrollaba el tabernero el esparto del circo y de la vieja que espolvoreaba serrín para barrer la sangre. En el verano se trocaba la ruinosa nave y antigua cuadra donde habíamos estado, por un claro del corralón a espaldas de la taberna. Allí, y hasta que la luna se caía al callejón en mesas esparcidas, se bebía, tapeaba con aceitunas y altramuces y se apuntaban al cante los cabales. Todo este tinglado lo llevaba Juanito Caballero con gran adustez; hombre de mediana estatura, macizo y velloso, barba cerrada, cejas inmensas y respingadas por las sienes como un búho, y seco y parco en el decir. Mocito viejo, compartía el celibato y la vivienda que pisaba la taberna con dos hermanas añejas y feas como la calumnia. Este negocio se componía de dos locales comunicados por una pequeña puerta. El primero con un mostrador de mármol, era destinado al copeo de los hombres, el otro, más recatado y con aires de botica, vendía por litros a viejecillas y criadas. Al fondo el jahariz, de donde todo procedía, en fresca penumbra, lleno de garrafas, y donde en un desvencijado diván se trasponía en las siestas el bodeguero. Se sentaba en su acera, con los primeros rayos de sol, a vigilar a un gallo de enormes espuelas y vientre pelón, untado de aguardiente de Rute, que paseaba marchosería desafiante. Estas y otras guardias las hacía, siempre con su flexible negro, chapona cruda de dril de Priego y pantalones de "paten" acompañando a su gesto fosco. Serían las tres de la tarde cuando volvía de almorzar. Caía un sol de plomo sobre la solitaria y silenciosa calle y desde su puerta, un Juanito para mí desconocido, descubierto y con el camisón suelto sobre los pantalones, me apremiaba | por señas que me acercara. Sin ninguna explicación me arrastró hasta el corral de su casa soplándose los dedos sobre los labios, imponiéndome silencio. Allí, sin mediar palabra y con un gesto de patética desesperación, me señalaba un cuartucho desplomado en una nube de polvo, en donde se entreveía una mujer. Era la Paca. La conocí por su mata de pelo negro. Como tejones zapadores, interrumpidos sólo por el reclamo de silencio que de vez en cuando me hacía el tabernero, rescatamos a la siniestrada, que no daba razón de sí, y se cubría escuetamente con una combinación negra de seda. La Paca era la "jembra" de Juanito Caballero. De sus mismas proporciones, generosamente abundante por detrás y por delante, tenía unas facciones duras, de ojos preciosos y un moño negrísimo como una endrina. A duras penas la llevamos al sofá pues por donde yo creía mejor cogerla, a Juan, celoso, no le parecía bien; y en verdad aquello era pecado por todas partes. Al final la echamos en el diván; la Paca empezó a resollar y su amante me confinó en la taberna mientras la vestía. Después de todo fue grotesco. Juanito lloraba, acariciaba a su manceba y le clamaba silencio y ésta se lamentaba cada vez más fuerte. Una vez repuesta y vestida, acerqué el coche a la puerta para restituirla a su casa, sin haber pronunciado una sola palabra ninguno, excepto los gemidos de Paca, que tenía un brazo colgando como una morcilla gorda. Un lamento como de perro herido me espeluznó; lo había soltado la "jembra" al intentar recomponer el moño. Juanito lloraba y siseaba y yo, quieto como un palo, presenciaba cómo aquella valquiria morena y rolliza, se negaba a salir a la calle con la cabellera suelta. No lo pensé; me lancé, la cogí por los pelos y le di vueltas al mazo como si fabricara una maroma; se lo enrosqué en la coronilla y Juanito me acercó las horquillas que estaban en el cenicero. La despedida fue muy sentida; la calle seguía sola, en la ventana me pareció ver a las zorras de las hermanas y Juan Caballero lloraba con un corsé de ballenas en las manos arrastrando los cordones. Todos sabíamos que Juan recibía a su amada en horas discretas. Aquel día un remolino de verano levantó el techo del desvencijado retrete como una cometa, sorprendiendo a Paca "la Tinajita" en su intimidad. Lo demás ya está suficientemente explicado. Pocos días después celaba su gallo Juanito como tenía por costumbre, cuando nos tropezamos. Buenos días Juan Caballero ¿Y el gallo, cómo va? El gallo hecho una fiera... y la gallina ya mueve el alón… ¿por qué no pone Vd. una peluquería? Y al sonreír me pareció verle como un tunante bonachón. |
|
0 Comentarios
Deja una respuesta. |
AutorAsociación Cultural LA MEMORIA PRODIGIOSA.
José Mª Durán Ayo ARTÍCULOS DE José Mª Durán Ayo MÁS ALLÁ DE MI MEMORIA. José María Odriozola Sáez CUADERNILLOS DEL ARCA DEL AGUA. Luis Odriozola Ruiz Archivos del blog por MES
Noviembre 2022
|