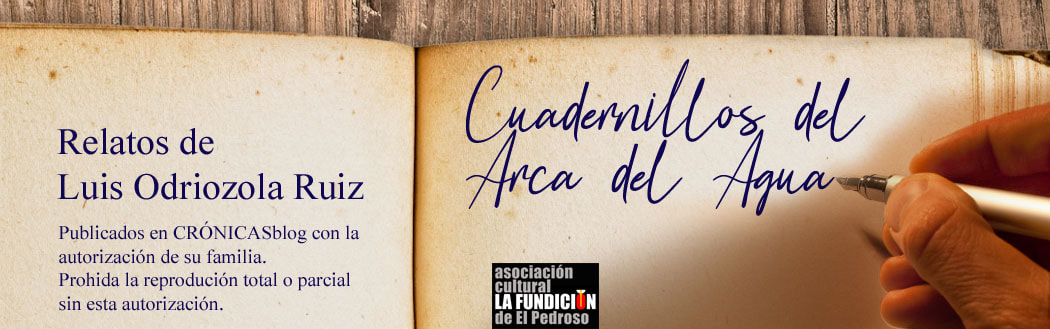| La abuela Basilia ya andaba simple, y el abuelo Pacheco bien asido tenía el mal de la muerte. Se perfilaba el duelo, lujo de Castilla, en telas negras y penumbras silenciosas, cita de deudos y fámulos rústicos. Hijas y comadres adecentaban la casa ante la inminencia del trance y las llaves de arcas y despensas, las custodiaba Remedio, la mayor de ellas, mujer enteca y sin risas, aun en sus años mozos. Era una familia, unida en piña ante la tragedia del fin de una dictadura paternal, templada a ocultas por la bondad adufe de la abuela. La villa entera asistía al desmoronamiento de una institución de mano férrea acatada por hijos, nueras, yernos y nietos. A las fiebres que al abuelo tiraron a la cama, se le había añadido según el galeno, una buba en el colodrillo que lo había traspuesto. Mientras las hijas dirigidas por la primogénita disponían con las mejores telas el lecho, Teodosio su amigo de café y copa, aguardaba en la habitación contigua al Sr. Cura que lo ungiera con los Santos Oleos y encomendara su alma. Sentados en sillas de anea alrededor de una mesa central y en fila, espaldas contra el muro, yernos, nueras y vecinas cerraban el cuadro en oscuro silencio con suspiros y pañuelos en la cabeza. Una bocanada con olor a membrillos y gamboas, brotó del altillo en el ropero al abrirlo Remedios, en busca de las sábanas de hilo, lienzos que solo dos veces sirvieron: la noche de bodas y la del duelo. Subida en una silla, a duras penas alcanzaba, por lo que, a sus esfuerzos, al suelo se le vinieron, ropas, membrillos y un reguero de monedas en el cachucho de los abuelos. Doblones de a ocho y excelentes de Granada, hasta veinticinco en total. Como un resorte se volvieron las tres hermanas hacia los viejos, que ajenos completamente a las vanidades de este mundo, uno se moría a chorros y la otra seguía rezando su interminable rosario. Como la recolección de las monedas fue apresurada y dispar, trabáronse de los moños y difícil fue el sedarse e intentar dividir aquella lluvia caída del ropero entre las tres, sin noticia para el resto de los deudos, en este caso, las cuatro cuñadas. Como veinticinco no es divisible por tres, un excelente quedaba de pico, que pudo ser causa de escándalo y de la intervención del total de los herederos que con el cura esperaban en la puerta. Al final, Remedios prometió un mulo domado al arado, a cada una de sus hermanas, a cambio de la moneda de la discordia. Y aseado el moribundo, abrieron las puertas, visiblemente compungidas, al clérigo. Siguieron llegando comadres dispuestas a gemir y llorar a gritos, y Basilisa ultimaba un lebrillo de pestiños, que junto a media arroba de aguardiente, moderarían los flatos en la vigilia hasta la madrugada. Ajeno a estos negocios y tan solo pared por medio, rumiaba Teodosio atusándose el mostacho, las confidencias del moribundo, únicas para con él, ya que Pacheco era reservado además de serio. Bracero temporal limpio de fortuna, casó con Basilisa ingenua pueblerina heredera de una suerte de olivar. Tras cincuenta años de trabajo constante y administración usurera, había reunido siete hijos y muchas parcelas, a la tierra de su mujer. Averiguador de meonas con dignidad y recato, se caracterizaba por una graciosa facilidad en idear estratagemas para conseguir lo que se proponía y sus frases eran sentencias citadas como axiomas. Siendo mozo y peón de albañilería, tenía la "hiel reventada" de apetito ante el espectáculo del doblado de la casa en que trabajaba, cuyo piso se hallaba tapado de uvas para pasas. Con el gato del amo y una tralla se avió postres y primicias. | Una vez atado el morrongo por el rabo, lo introducía por la gatera de la puerta que a su vez servía de mira, produciéndole un espanto hasta lo que daba la cuerda. Colocado en el tajo el animal lo allegaba dulcemente, a lo que el minino se oponía arrastrando las uñas y acarreando la fruta. Era muy comentado cómo demostró a la guardia civil quién le robaba las aceitunas basándose en la disposición de las piedras que el ladrón había colocado para pasar el arroyo. Las lajas para pisar enjuto, se acomodan por prudencia más próximas en la orilla donde se entra cargado. Afirmaba que las cosechas de bellotas y aceitunas no se aforaban mirando a los árboles, sino al suelo que es más cómodo y se aprecia mejor, pues el soleo es parte de lo pendiente. Recordaba Teodosio cómo se complacía en los días fríos y despejados del invierno, salir al campo aún con las estrellas, armado de su apoyo de acebuche, del que regresaba a la hora de tercia con una sonrisa socarrona y un lebrón desmesurado. Al amanecer, en las frías mañanas de las heladas, al lebrato ya encamado, lo rodea una pompa de vapor que lo delata. Pacheco, agachado a ras de la yerba, lo situaba, continuaba el paso y canturreando al mismo ritmo, al llegar a su altura, sin verlo le acertaba con la garrota. Las últimas peras de la huerta y algún melón duro, los distribuía estratégicamente entre la paja, de forma que a lo largo de todo el año tenía asegurado el concurso de los nietos para llenar los sacos que necesitara, con el soborno de un dulce encuentro. Inverecundo por sus experiencias, ante la noticia de que alguien quisiese adquirir alguna finca, siempre exclamaba jocoso: "¡¡No corráis, esperad a que yo muera y compraréis barato!!". ¡Era un cínico!, recapacitaba su amigo, pero con gracejo e ingenio. Solo en una ocasión lo vi confundido y avergonzado, y quizás por ello, me lo contó. Tenía la abuela Basilisa como ama y criada, una moza honrada y de gran discreción, a la que el abuelo Pacheco acechaba arteramente de luengos años, tantos como hacía que entró en su casa. Sólida como una encina, le huía los encuentros por cuadras y graneros con femenina prudencia. Tantos fracasos y manías seniles apremiaron al viejo en su cerco, y Bibiana, que así se llamaba, puesta entre la espada y la pared, apeló a mamá Basilisa no confiando en su acierto. Tomó la abuela la confesión tan ligeramente como era de esperar y acordaron consultar con el confesor, siempre grueso invitado y hábil maniobrero. Un anochecer en la despensa, la Bibiana salvó su pureza con la horqueta de colgar los chorizos y la promesa de coincidir en el henil cuando la abuela Basilisa fuese al rosario. Al tercer toque de las campanas de la Parroquia ya estaba el abuelo Pacheco por los corrales camino del henil; entreabrió el portón y allí en el lóbrego, la Bibiana con su delantal blanco y pañuelo de flores, sobre un haz de gallarofa. Retornó el abuelo Pacheco a sus mejores y apasionados años mozos... le voló el tiempo... Serenado el ánimo y refocilándose de su virilidad, volvía reparándose el semblante, y con sigilo se coló en la casa por la cocina. Allí la sangre le huyó del cuerpo al descubrir a la Bibiana planchando mansamente, y al revolverse, a la abuela Basilisa tras él, plácida y sonriente con un delantal blanco, y sacudiéndose la farfolla. Huyó al campo y cuando a los tres días, aplanado y sumiso intentó justificarse en algo, encontró a la abuela en las mejores disposiciones, asegurándole con coquetería que le gustaría repetir la aventura. ¡¡Que en paz descanse el abuelo Pacheco!! |
|
0 Comentarios
Deja una respuesta. |
AutorAsociación Cultural LA MEMORIA PRODIGIOSA.
José Mª Durán Ayo ARTÍCULOS DE José Mª Durán Ayo MÁS ALLÁ DE MI MEMORIA. José María Odriozola Sáez CUADERNILLOS DEL ARCA DEL AGUA. Luis Odriozola Ruiz Archivos del blog por MES
Noviembre 2022
|